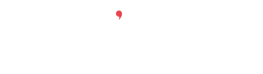Corre la sangre en las calles de Colombia. La violencia es el pan de cada día en muchos lugares de nuestra América Latina, tanto que, tristemente, se nos ha llegado a convertir en paisaje. Pero llegan esos momentos en los que se desborda de tal manera que sencillamente no podemos seguir ignorándola. Eso está pasando desde hace 5 días en nuestro país, noticias que nos horrorizan y desazón por todas partes.
Cuántos mecanismos hemos inventado los cristianos para ignorar el dolor y la injusticia que se vive alrededor. Que no habrá justicia hasta que venga Cristo. Que el mundo entero está bajo el maligno. Que Dios castiga el pecado, como en los días de Noé y como en Sodoma y Gomorra. Que lo que nos debe importar es que la gente se arrepienta para que no se vaya al infierno. Que no nos queda más sino orar.
Pero el dolor de las vidas perdidas no es algo que pueda dejarnos indiferentes, no si hemos entendido de lo que se trata el Evangelio. No hay manera de consolar a la madre que llora sobre el cadáver de un hijo asesinado con versículos. No es posible que tratemos de reconstruir la esperanza de la joven abusada por las fuerzas del Estado a punta de salmos. No tiene sentido esgrimir nuestros argumentos escatológicos cuando el vecino se consume de zozobra y de rabia. Eso no es ni humano, ni mucho menos divino.
«Lloren con los que lloran», escribía Pablo. «Ojalá mis ojos fueran un manantial para llorar día y noche por los muertos de mi pueblo», gritaba Jeremías. No siempre se trata de consolar. Peor aún, de pescar en río revuelto a ver a cuántos logramos evangelizar en esta crisis. A veces se trata sencillamente de dejarse llenar de ese dolor, de compartirlo, de romper el silencio frente a la injusticia, de hacer lo que esté a nuestro alcance para acompañar, para comprender, para levantar, para sanar.
Para ser el prójimo del herido a lado del camino.