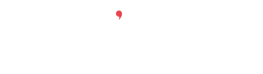«Déjame contarte una historia, hijo».
Me encanta escuchar a Jesús contando historias, cuentos de las montañas de Galilea, parábolas que llamamos. Me encanta verlo caminando por ahí con sus discípulos, usando lo que había alrededor para tratar de explicarles lo que él llamaba «los misterios del reino de los cielos»: una red llena de peces, un sembrador que salió a sembrar, una vid veraniega, un padre con dos hijos, una señora con una moneda perdida.
Para personas incultas, de baja extracción, acostumbradas a los discursos grandilocuentes de los escribas y maestros de la ley, debe haber sido refrescante escuchar a alguien hablándoles en sus propias palabras. Y para esos intelectuales de la fe, eran cuentos indescifrables y absurdos, por eso teniendo ojos, no veían y teniendo oídos, no oían. Lo irónico es que si el Verbo encarnado les hubiera hablado en términos divinos, les hubiera freído el cerebro: «Les he hablado cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán cuando les hable las cosas del cielo?», le dijo Jesús a Nicodemo.
Por eso me encanta acercarme a Jesús, a través de Él encuentro la voz cercana del Padre diciéndome: «ven, hijo, déjame contarte una historia». Una historia de un reino que no está más allá del sol, sino que ha venido a mi encuentro. Una historia de un camino que se convierte en verdad y en vida. Una historia de una cruz donde se encuentra la victoria de amor más grande del mundo.
Una historia que no quiero que termine.