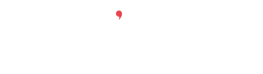Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de su padre David; y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. (Lucas 1:30-33 LBLA)
Es imposible permanecer indiferente ante estas noticias que le da el ángel a la jovencita de Nazaret que ha sido elegida para ser la madre del Señor. Nacerá un niño, concebido directamente por el poder de Dios, su Hijo Unigénito, dado a los hombres para salvación en cumplimiento a todas las promesas de la antigüedad.
¡Dios nos ha dado a su Hijo! Es imposible para nuestra mente, por más que lo intentemos, comprender lo que significa esa relación. Pensemos en el anhelo temprano que sentía el corazón del niño Jesús por los negocios de su Padre; ya en su ministerio, la pasión por hacer su obra, por encima incluso de su propia comida; el deseo de dar a conocer a los hombres y mujeres que le rodeaban ese corazón de amor que él conocía tan bien desde la eternidad; y el abandono que sufrió en la cruz, desgarrador, incomprensible, devastador.
Será Juan quien nos explique que por medio de la encarnación del Hijo de Dios también nosotros hemos podido llegar a ser hijos del Padre por adopción, un privilegio para «todos los que le recibieron». Viendo al Hijo, podemos conocer todo lo que el Padre tiene para decirnos, y por medio de él podemos tener un lugar en su morada, «nadie viene al Padre, sino por mí». Así, el Hijo Unigénito viene a ser el primero entre muchos hermanos, llevando muchos hijos a la presencia gloriosa de Dios.