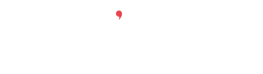«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres; me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a anunciar el año favorable del Señor.» (San Lucas 4:18-19 DHH)
Cuántas generaciones de fieles habrían clamado al cielo por aquel salvador anhelado. Bajo la opresión de pueblos extranjeros, en los momentos de incertidumbre de la guerra, en tantos tiempos de escasez, de injusticia, de miseria. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto más habría que esperar por la salvación del Señor?
Y vino el Cristo prometido, de la manera más impredecible, en la forma más inesperada. No como un conquistador militar, ni como un influyente político, sino como un humilde carpintero. Su mensaje no fue el de la rebeldía antiimperialista, sino la revolución del amor al otro, del perdón sin medida, de la dignificación de los que lo habían perdido todo.
Incluso en la lectura de esa profecía de Isaías, cuyo cumplimiento se atribuiría, a riesgo de casi terminar linchado por sus vecinos, interrumpe la lectura en un punto definitivo del oráculo: «el día de la venganza del Señor». No es esa la misión de Jesús, su foco estará en el año de la buena voluntad. Nada de ajustes de cuentas, sino la plenitud de una nueva comunión con Dios que le da sentido a la vida, que rompe las cadenas y que permite ver el rostro de Dios en el otro. No es en la venganza donde se revelará la gloria de Dios, el proyecto del reino de los cielos se instaurará en la tierra basado en el perdón y en la reconciliación.