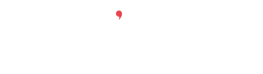Jesús le contestó: —Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza. (Mateo 8:20 DHH)
Resulta inevitable asombrarse por la renuncia que significó para Jesucristo el hacerse hombre. No solamente por lo que implicaba de por sí rebajarse a ser un simple mortal, sino también por las características en medio de las cuales vivió su humanidad. Ser criado en una familia de bajos recursos, de una aldea insignificante de Galilea, de la cual se diría más adelante en el Evangelio: «¿Puede salir algo bueno de Nazaret?». Además, en una nación ya empobrecida por la tiranía a la que estaba sometida, tanto por la dinastía de los Herodes, como por los invasores romanos.
El trabajo al que se dedicó le daría a duras penas la remuneración necesaria para sobrevivir. La palabra que se traduce como «carpintero» encierra más bien la idea de un obrero que vendía su fuerza de trabajo de pueblo en pueblo, realizando tareas de construcción, carpintería, mantenimiento, etc. Y al dedicarse a su ministerio público, lo hizo de manera itinerante, no centrado en las ciudades donde se encontraban las personas pudientes, sino en las aldeas alejadas, donde estaban precisamente esos oprimidos por el diablo a quienes vino a anunciarles la buena noticia, el año agradable del Señor.
Y aún el poder del que fue revestido para hacer milagros no lo usó para su propio beneficio. Todo lo contrario, siempre anduvo buscando a los necesitados para sanarlos, consolarlos, liberarlos. Siempre rehuyó la gloria humana, la fama, el reconocimiento. Verdaderamente la vida de Jesús fue una de sacrificio, de humillación, de escasez. No en vano nos explica San Pablo que «siendo rico, se hizo pobre», agregando que precisamente en esa pobreza suya fuimos nosotros enriquecidos. Un camino sufrido desde el principio hasta el fin con el único objetivo de hacer resaltar la gloria y santidad de Dios entre los hombres. ¡Un ejemplo digno de imitar!